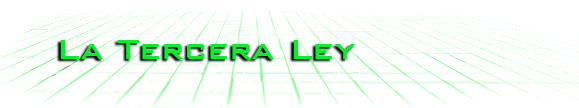Lo encontraron en un container de basura. El operario pidió al conductor del camión que detuviera el motor y entonces lo puedo oír con nitidez: el llanto de un niño entre los desperdicios.
Por aquellos años un alto directivo de una gran compañía farmacéutica y además investigador en química y neurología andaba buscando la forma de llevar a cabo un ensayo clínico que jamás sería aprobado por las autoridades. Hubiera probado el fármaco de su invención en su mismo cuerpo de no estar convencido que, dada su edad, la plasticidad de su cerebro no era ya la requerida para mostrar signo alguno de los efectos buscados: el desarrollo de la inteligencia.
El ensayo clínico en ratones se suspendió debido a severos efectos secundarios que ni siquiera se hicieron públicos y el expediente quedó un cajón que la compañía nunca volvería a abrir oficialmente. No obstante se dieron observaciones prometedoras y él sostenía con vehemencia, en contra del resto de la junta directiva, que los efectos nocivos no se darían en humanos por las notables diferencia y que, aún en el caso de producirse, la relevancia de los efectos deseados superaba con mucho a los indeseados.
Y fue entre los indeseados, en un orfanato, donde halló la manera de llevar a cabo ese ensayo clínico mínimo, con una muestra de una sola persona, tratando de que su sueño de elevar el desarrollo del intelecto humano a otro nivel no cayera en el negro olvido del cajón de un archivador que nunca se volvería a abrir.
Las piezas encajaban como un puzzle, una joven pareja que trabajaba para el laboratorio adoptaron a aquel niño que salió de la placenta para buscar acomodo entre bolsas de basura bajo la mediación del investigador. Se les suministró poco a poco el stock restante del fármaco con una posología definida con el ardid de que se trataba de un carísimo cóctel vitamínico al alcance de muy pocos muy recomendado para la etapa de crecimiento. La dosis pertinente fue inoculada y el pequeño experimento fue poco a poco creciendo con el paso de los años.
Al principio pareció arrojar incipientes resultados pero fueron demostrándose inconsistentes. Fue un joven rebelde, con poco o ningún interés por el estudio de las ciencias, más enfocada a las artes pero aún así con una constancia irregular aún con algunos momentos brillantes.
El investigador, que invertía buenas sumas en obtener informes del desarrollo del sujeto de estudio, al principio se ilusionaba con cada detalle prometedor más incluso que los propios padres adoptivos, pero poco a poco se fue convenciendo de que su diseño no estaba dando los frutos deseados. Al final de sus días, donde él había intentado crear una píldora de la genialidad, sólo encontró una notable mediocridad. Tal vez algo excéntrica pero nada que no se pudiera achacar a la limitada extensión de la muestra. Fue su última decepción.
Donde él hubiera esperado encontrar tal vez un Leonardo, un Mozart, tal vez un Einstein, halló solamente un muchacho rebelde y hedonista que ni siquiera fue capaz de completar la secundaria, con tendencia al abuso de tóxicos y cierto gusto por la música punk y el graffitti. Nada sublime, desde luego. Fue a su juicio su último fracaso.
Lo que no pudo saber antes de marcharse es que el experimento fue en realidad un rotundo éxito. El chico a medida que crecía y dada su diferenciada capacidad para analizar el entorno fue adquiriendo una visión crítica hacia un mundo que comprendía cada vez mejor y evaluó que ni siquiera merecía la pena el esfuerzo de terminar sus estudios. Mucho antes de la mayoría de edad.
El profundo desprecio que sentía ante la interminable lista de injusticias que atestiguaba día a día, aunada a la imposibilidad de introducir cambios significativos, le condujo paulatinamente a un aislamiento cada vez más cerrado en sí mismo. Con un casi total desinterés incluso por el más elemental bienestar material y económico. Nada parecido a lo que se suele interpretar como inteligencia. Algo en lo que tal vez no reparó el investigador es que aquel muchacho sería condenado a vivir en un mundo de imbéciles más que de iguales.
Sucedió que el éxito fue tan abrumador que no se manifestó en ningún modo esperado. Se escapó de las predicciones. Tanto que el creador no estaba siquiera en posición de interpretar correctamente su obra, porque claro, al mundo le encantan los genios. Pero nadie se pregunta que opinan los genios del mundo. Por eso es un mundo de imbéciles.
domingo, 17 de febrero de 2019
sábado, 9 de febrero de 2019
Los oficios de dios
Einstein lo solía llamar "el viejo". Y teniendo en cuenta que se refería en cierta forma a la primera causa tal vez resulte éste su rasgo más definitorio. Aunque se hace difícil no recordar aquí que todos los padres son hijos. Pero no todos los hijos son padres.
Los masones se refieren a un arquitecto que habría trazado el diseño del mundo con compás y escuadra, con geometría y matemática. Similar sería el enfoque científico.
Y se podría decir que son estos últimos los que estudian y mejor comprenden su obra y nos proveen de la ingeniería que bajo los principios del orden progresa, a veces también para progreso de la humanidad.
Dios (por aceptar la figura poética de personalización tradicional en las religiones) debería ser de algún modo un científico. Quizás un matemático o geómetra en la Grecia clásica o quizás músico de la armonía de las esferas. Puede que arquitecto, dada la atribución originaria del tiempo de las grandes catedrales. Tal vez un físico desde los albores de la tecnología nuclear o quizás un informático a tenor de las más recientes tecnologías, siempre relacionadas con nuestra manera última de ver el mundo.
Eso que algunos quieren entender como holograma. Mañana será otra cosa, siempre inmersos en nuestro paradigma.
Tal vez la manera de establecer quién tiene razón en esta discusión sea determinar quien ha comprendido mejor su obra.
Y aquí conviene volver a recordar a Einstein, en concreto en aquellas palabras en una misiva de duelo, rescata de su pensamiento su raíz más lírica y cataloga al tiempo de "ilusión obstinadamente persistente".
Si uno comprende que el tiempo no existe, atributo que él concede en esas mismas líneas a los físicos y que al menos hoy parece difícilmente sostenible en términos generales, no lo hace en realidad desde la ciencia.
En derecho se conoce como prueba diabólica: no se puede probar la no existencia de algo. Quizás no por casualidad es la misma discusión que de alguna manera la ciencia ha sostenido a lo largo de la historia reciente con las religiones y su concepto de dios.
Si en cambio aceptamos la definición de Spinoza, que Einstein reverenció, la prueba se hace tan obvia como la tal vez más famosa reflexión de la filosofía, alcanzada por Descartes: pienso, luego, existo. Sólo superada en fama y corregida en fondo (cuidado con la idea del yo) por Sócrates: sólo sé que no sé nada.
De nuevo, decía, se repite con la idea de tiempo ese problema de la prueba diabólica con la comunidad científica actual, cuya existencia se ha convertido a través de la matemática mal entendida en un hecho físico.
Einstein supo manejar bien el asunto y lo diluyó junto al espacio en la relatividad. Parece que la memoria de su interpretación se ha perdido y sólo quedan unas ecuaciones que pocos saben leer y nadie sabe interpretar.
No es un problema nuevo, por supuesto, es casi una constante. Hay algo en la débil mente del hombre que tiende a buscar soluciones fantásticas a problemas reales, a tomar las fantasías por realidad, a caer en explicaciones mágicas, supersticiones y brujerías. A desviarse del camino de la razón al menor descuido. A torcer las interpretaciones de los hechos físicos y volver a la oscuridad de la que proviene.
Leyendo el último párrafo tal vez alguien haya evocado imágenes del medievo, nada más lejos de mi intención. Hoy la alquimia está en la interpretación de la física cuántica, en su efecto de superposición, en el lugar en que siempre ha estado: en la frontera del conocimiento.
La situación, por mucho que nuestro conocimiento se haya acrecentado, en realidad no ha cambiado.
El ejemplo no es casual, como nada es casual en el mundo. Lo escojo mientras escribo de la no existencia del tiempo porque es un caso idéntico.
Asumir el efecto de superposición cuántico como la posición real de una partícula es el mismo defecto que otorgarle al tiempo el rango de realidad física: referirse a él como dimensión (aún siendo, si es que fuera, algo objetivamente del todo distinto) es un enfoque superlativamente incorrecto.
No hay de qué avergonzarse, las mentes más brillantes han caído en el mismo error, desde Platón con su mundo de las ideas, cuando no hay más mundo que el mundo que las contiene, hasta Gödel con sus números tan reales como las mesas y las sillas.
Pero volviendo al tiempo, tal vez la razón de tal aproximación es que contiene tentaciones importantes como cerrar el problema de la primera causa, convirtiéndose así uno en el padre de su padre, (yo soy mi abuelo, canturrea Ethan Hawke en Predestination) pero hay otras soluciones que no encuentran las inevitables paradojas del viaje en el tiempo que sirven en la cultura como divertimento. No es algo apropiado para la ciencia y sin embargo es muy del gusto de la alquimia de nuestros días. Con perdón de la alquimia, viendo la estructura electrónica más fácil sería convertir el plomo en oro que viajar en esa imaginaria entidad que el tiempo es.
¿Cómo podrían suceder las cosas sin tiempo? El mundo sería estático, aseveran algunos. En realidad lo único que hace falta para que un fenómeno tenga lugar es eso, un lugar. Y el cuándo siempre será un antes de y un después de. No hay un flujo de tiempo sino de acontecimientos. Hay un orden causal. Hay movimiento en y del espacio. Y eso es todo lo que hay.
Hoy por desgracia, la interpretación aceptada en todos los ámbitos es la diametralmente opuesta: el ilusorio tiempo se ha erigido en realidad física incontestable y al que niegue tal supuesta realidad se le tacha poco menos que de loco. Y el espacio, una realidad física innegable en la que sí nos desplazamos a través de sus tres dimensiones, se asume estar constituido de la más pura nada. Avisó Parménides que sólo la nada puede no ser y el espacio sin duda es. Avisó Tesla en tiempos de la relatividad que algo que no es, el vacío, debe carecer de propiedades y por lo tanto no podría curvarse. Y todo se ha comprendido al revés.
Quien quiera entender a dios, a la naturaleza, la creación, la obra, el universo, el mundo, comprender sus oficios y sus trabajos, lo podrá hacer sólo del modo en que se expresó Einstein en aquella carta de condolencia, en busca de un sentimiento profundo. Algunos físicos teóricos suelen referirse a la noción de "elegancia".
Tal es la justicia divina, justicia poética, aún se espera a aquel que haga justicia al dios de los poetas.
Los masones se refieren a un arquitecto que habría trazado el diseño del mundo con compás y escuadra, con geometría y matemática. Similar sería el enfoque científico.
Y se podría decir que son estos últimos los que estudian y mejor comprenden su obra y nos proveen de la ingeniería que bajo los principios del orden progresa, a veces también para progreso de la humanidad.
Dios (por aceptar la figura poética de personalización tradicional en las religiones) debería ser de algún modo un científico. Quizás un matemático o geómetra en la Grecia clásica o quizás músico de la armonía de las esferas. Puede que arquitecto, dada la atribución originaria del tiempo de las grandes catedrales. Tal vez un físico desde los albores de la tecnología nuclear o quizás un informático a tenor de las más recientes tecnologías, siempre relacionadas con nuestra manera última de ver el mundo.
Eso que algunos quieren entender como holograma. Mañana será otra cosa, siempre inmersos en nuestro paradigma.
Tal vez la manera de establecer quién tiene razón en esta discusión sea determinar quien ha comprendido mejor su obra.
Y aquí conviene volver a recordar a Einstein, en concreto en aquellas palabras en una misiva de duelo, rescata de su pensamiento su raíz más lírica y cataloga al tiempo de "ilusión obstinadamente persistente".
Si uno comprende que el tiempo no existe, atributo que él concede en esas mismas líneas a los físicos y que al menos hoy parece difícilmente sostenible en términos generales, no lo hace en realidad desde la ciencia.
En derecho se conoce como prueba diabólica: no se puede probar la no existencia de algo. Quizás no por casualidad es la misma discusión que de alguna manera la ciencia ha sostenido a lo largo de la historia reciente con las religiones y su concepto de dios.
Si en cambio aceptamos la definición de Spinoza, que Einstein reverenció, la prueba se hace tan obvia como la tal vez más famosa reflexión de la filosofía, alcanzada por Descartes: pienso, luego, existo. Sólo superada en fama y corregida en fondo (cuidado con la idea del yo) por Sócrates: sólo sé que no sé nada.
De nuevo, decía, se repite con la idea de tiempo ese problema de la prueba diabólica con la comunidad científica actual, cuya existencia se ha convertido a través de la matemática mal entendida en un hecho físico.
Einstein supo manejar bien el asunto y lo diluyó junto al espacio en la relatividad. Parece que la memoria de su interpretación se ha perdido y sólo quedan unas ecuaciones que pocos saben leer y nadie sabe interpretar.
No es un problema nuevo, por supuesto, es casi una constante. Hay algo en la débil mente del hombre que tiende a buscar soluciones fantásticas a problemas reales, a tomar las fantasías por realidad, a caer en explicaciones mágicas, supersticiones y brujerías. A desviarse del camino de la razón al menor descuido. A torcer las interpretaciones de los hechos físicos y volver a la oscuridad de la que proviene.
Leyendo el último párrafo tal vez alguien haya evocado imágenes del medievo, nada más lejos de mi intención. Hoy la alquimia está en la interpretación de la física cuántica, en su efecto de superposición, en el lugar en que siempre ha estado: en la frontera del conocimiento.
La situación, por mucho que nuestro conocimiento se haya acrecentado, en realidad no ha cambiado.
El ejemplo no es casual, como nada es casual en el mundo. Lo escojo mientras escribo de la no existencia del tiempo porque es un caso idéntico.
Asumir el efecto de superposición cuántico como la posición real de una partícula es el mismo defecto que otorgarle al tiempo el rango de realidad física: referirse a él como dimensión (aún siendo, si es que fuera, algo objetivamente del todo distinto) es un enfoque superlativamente incorrecto.
No hay de qué avergonzarse, las mentes más brillantes han caído en el mismo error, desde Platón con su mundo de las ideas, cuando no hay más mundo que el mundo que las contiene, hasta Gödel con sus números tan reales como las mesas y las sillas.
Pero volviendo al tiempo, tal vez la razón de tal aproximación es que contiene tentaciones importantes como cerrar el problema de la primera causa, convirtiéndose así uno en el padre de su padre, (yo soy mi abuelo, canturrea Ethan Hawke en Predestination) pero hay otras soluciones que no encuentran las inevitables paradojas del viaje en el tiempo que sirven en la cultura como divertimento. No es algo apropiado para la ciencia y sin embargo es muy del gusto de la alquimia de nuestros días. Con perdón de la alquimia, viendo la estructura electrónica más fácil sería convertir el plomo en oro que viajar en esa imaginaria entidad que el tiempo es.
¿Cómo podrían suceder las cosas sin tiempo? El mundo sería estático, aseveran algunos. En realidad lo único que hace falta para que un fenómeno tenga lugar es eso, un lugar. Y el cuándo siempre será un antes de y un después de. No hay un flujo de tiempo sino de acontecimientos. Hay un orden causal. Hay movimiento en y del espacio. Y eso es todo lo que hay.
Hoy por desgracia, la interpretación aceptada en todos los ámbitos es la diametralmente opuesta: el ilusorio tiempo se ha erigido en realidad física incontestable y al que niegue tal supuesta realidad se le tacha poco menos que de loco. Y el espacio, una realidad física innegable en la que sí nos desplazamos a través de sus tres dimensiones, se asume estar constituido de la más pura nada. Avisó Parménides que sólo la nada puede no ser y el espacio sin duda es. Avisó Tesla en tiempos de la relatividad que algo que no es, el vacío, debe carecer de propiedades y por lo tanto no podría curvarse. Y todo se ha comprendido al revés.
Quien quiera entender a dios, a la naturaleza, la creación, la obra, el universo, el mundo, comprender sus oficios y sus trabajos, lo podrá hacer sólo del modo en que se expresó Einstein en aquella carta de condolencia, en busca de un sentimiento profundo. Algunos físicos teóricos suelen referirse a la noción de "elegancia".
Tal es la justicia divina, justicia poética, aún se espera a aquel que haga justicia al dios de los poetas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)